Se cumplen cien años de la publicación del primer libro del marxista peruano José Carlos Mariátegui, La escena contemporánea. El Fondo de Cultura Económica acaba de reeditarlo, con un estudio preliminar de Martín Bergel, ensayo de apertura del que a continuación compartimos algunas secciones.
En marzo de 1924, poco después de haber retornado al Perú de una estadía de más de tres años en Europa decisiva para su formación intelectual, José Carlos Mariátegui daba a conocer en un aviso de la revista Claridad —órgano asociado a la Universidad Popular González Prada— la próxima aparición de su primer libro. Su nombre provisorio era el de «Figuras y aspectos de la vida mundial», el mismo de su sección fija de colaboraciones en el semanario Variedades. El volumen, que según se leía en el anuncio atendía a «las grandes corrientes de la época», habría de reunir, «completados y revisados», los «estudios» de Mariátegui sobre «personajes y escenas de la vida contemporánea».
El proyecto no era sino una de sus iniciativas por comunicar el vibrante panorama del mundo del que, con una avidez y una agudeza sin parangón en otros viajeros latinoamericanos, se había adueñado a lo largo de su periplo europeo. Y es que todo el impulso anímico de Mariátegui en su regreso al Perú se cifraba en poder proyectar y reelaborar en la escena local el fascinante compuesto de vanguardismo estético y marxismo revolucionario del que se hallaba grávido a partir de sus experiencias de viaje. Al cabo, también en el curso de su travesía había comenzado a pergeñar la idea de su futura revista Amauta (que, a la sazón, se anunciaba también en los avisos de Claridad, solo que con otro título que no sería definitivo: Vanguardia). Poco antes de eso, en la presentación de la resonante serie de conferencias que, bajo el nombre de «Historia de la crisis mundial», había impartido en la Universidad Popular apenas desembarcado, Mariátegui exponía cristalinamente los objetivos que guiaban su acción:
La única cátedra de educación popular, con espíritu revolucionario, es esta cátedra en formación de la Universidad Popular. A ella le toca, por consiguiente, superando el modesto plano de su labor inicial, presentar al pueblo la realidad contemporánea, explicar al pueblo que está viviendo una de las horas más trascendentales y grandes de la historia, contagiar al pueblo de la fecunda inquietud que agita actualmente a los demás pueblos civilizados del mundo […] El proletariado necesita, ahora como nunca, saber lo que pasa en el mundo […]
Esa apasionada vocación de Mariátegui por dirigir su praxis a la conformación de una nueva generación de intelectuales, obreros y artistas empapada de las perspectivas críticas más renovadoras del mundo, se vio súbitamente interrumpida por la crisis de salud que lo aquejó en mayo de 1924, y que le trajo aparejada la amputación de una pierna y una nueva vida en silla de ruedas. Contra los pronósticos, luego de unos meses de recuperación Mariátegui volvió al ruedo con el mismo ímpetu. Finalmente, a fines de 1925 veía la luz su anunciado libro, como parte de otro proyecto también flamante, la editorial Minerva que monta junto a su hermano Julio César. El volumen, que se presentaba en siete capítulos que en efecto recogían y ensamblaban los ensayos breves que Mariátegui publicaba semanalmente, en el camino había abandonado su denominación inicial, y ahora aparecía bajo el título de La escena contemporánea.
Mariátegui otorgó al libro una importancia no inferior a la que le daría tres años después a sus célebres Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana (el otro título que publicaría en su corta vida truncada en 1930), y se encargó personalmente de distribuirlo en el Perú, América Latina y en ocasiones aún más allá. El texto gozó de una entusiasta recepción entre sus lectores. Solamente en Argentina se escribieron cinco reseñas, casi todas elogiosas. En una de ellas, el reconocido filósofo Alejandro Korn destacaba que «la amplitud de su horizonte intelectual [el de Mariátegui] se acrecienta con una información copiosa; su criterio siempre atina con un punto de vista superior»; en otra, el joven dirigente del reformismo universitario Pedro Verde Tello escribía que «todo el libro de Mariátegui es una constante aquilatación de valores viejos y valores nuevos. Es la crítica aguda, certera, de una época, de una civilización, de una cultura, cuyo tramonto anuncia». La correspondencia fue otro canal a través del cual la obra cosechó aplausos. Así, la poeta uruguaya Juana de Ibarbourou escribía al autor que «La escena contemporánea es un cinematógrafo magnífico por cuya pantalla pasan los más interesantes problemas de la actualidad»; mientras que el polígrafo argentino Ernesto Quesada concluía un repaso encomiástico de sus secciones destacando que «todo su libro, en suma, merece sincera felicitación y ha condensado, como en un foco, el movimiento caleidoscópico del presente». Otras figuras de renombre continental, como el mexicano Alfonso Reyes o el colombiano Baldomero Sanín Cano, acusaban también recibo del texto y celebraban su aparición, al tiempo que el francés Henri Barbusse agradecía el envío del libro valorando su vocación por «juntar las fuerzas intelectuales internacionales».
Y sin embargo, a pesar del valor que el propio Mariátegui le atribuyó, y de la calurosa recepción de la que fue objeto, La escena contemporánea acabó teniendo un lugar subalterno y hasta casi olvidado en su trayectoria y en su legado. Los datos que arroja un rápido cotejo con la suerte dispar de los Siete ensayos son concluyentes: mientras que su segundo libro ha conocido más de noventa ediciones en el Perú y en otras partes del mundo, y se tradujo a una docena de lenguas (entre ellas el ruso, el griego, el japonés y el chino), el texto de 1925 acumula a la fecha una quincena de ediciones en castellano, y solamente conoció versiones, en proyectos independientes de alcance limitado, en francés y en inglés. De igual modo, las ediciones de La escena contemporánea casi sin salvedades carecen de estudios preliminares sustantivos, mientras que son abundantes los ensayos de presentación de los Siete ensayos, a cargo de una cohorte de estudiosos y reconocidos intelectuales. Y más en general, en la profusa e inacabable ensayística suscitada por la producción de Mariátegui, llamativamente son muy escasos los trabajos que acometen expresamente su opera prima.
Las razones de esa postergación son seguramente variadas. Por su propia naturaleza, los ensayos reunidos en La escena contemporánea están construidos en estrecha relación con hechos y procesos de actualidad, y por tanto tienen la apariencia de ser textos fechados, de difícil traducción a periodos posteriores. Quizás por ello muy raramente los estudiosos han establecido diálogos explícitos con los siete capítulos que componen el libro (con la excepción del primero, «Biología del fascismo», que incluso fue editado de forma autónoma). Pero, en rigor, ese vínculo orgánico con las dinámicas que tensaban el inmediato presente es una constante en nuestro autor, y no solamente en este libro. En Mariátegui las noticias y acontecimientos contemporáneos constituyen la materia prima que permite pensar.
Más importante para entender la desconsideración de La escena contemporánea parece ser la hegemonía que en los estudios mariateguianos, y más ampliamente en las culturas latinoamericanas de izquierda, han tenido el latinoamericanismo identitario y el nacionalismo cultural. La virtual inexistencia de referencias en el volumen al Perú y a América Latina, que Mariátegui desarrollaría en otros textos, limitó seriamente el interés despertado por el libro (salvo por su título, que fue a menudo evocado en prescindencia de sus sentidos originales).
Pero una lectura atenta de la obra revela su profunda significación dentro del itinerario de Mariátegui y de la historia del pensamiento latinoamericano. De un lado, los textos que lo conforman exhiben ejemplarmente el laboratorio intelectual de nuestro autor. Más aún: es en ellos que termina de fraguarse nada menos que su método, la serie de procedimientos que pone a trabajar en el tipo de ensayo que despliega el resto de su vida. De otro, La escena contemporánea es probablemente la intervención más lúcida e informada alguna vez elaborada por un intelectual del continente sobre las dinámicas de la arena global. El libro, y la saga de ensayos de tinte similar que Mariátegui elabora a continuación, revelan un modo inigualado de colocación de un pensador de América Latina frente a los clivajes crujientes del mundo.
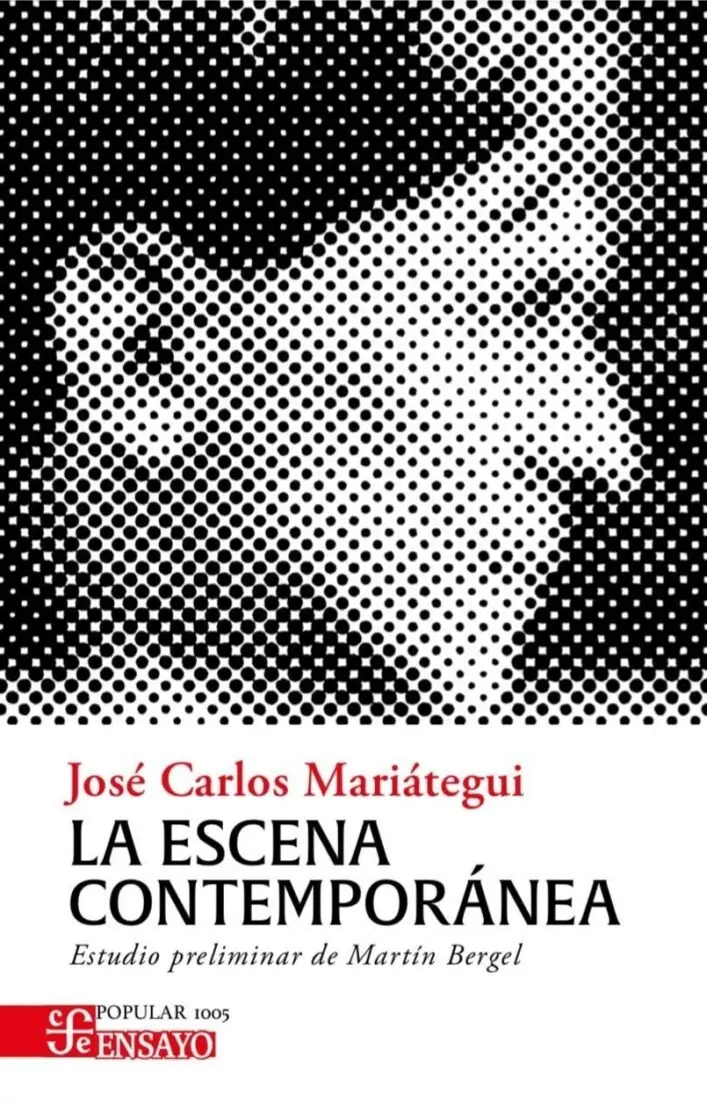
En la sala de máquinas del método Mariátegui
«El mejor método para explicar y traducir nuestro tiempo es, tal vez, un método un poco periodístico y un poco cinematográfico». La sentencia integra el breve prólogo de siete concisos párrafos que abre La escena contemporánea. Y resulta iluminadora, junto a otras precisiones que se ofrecen en esa nota inicial, del singular modo de producción intelectual de Mariátegui en sus años de madurez.
En efecto, esa apertura contiene una serie de términos claves que aluden a facetas determinantes de la fábrica en que se incubaba su pensamiento. De inicio, el autor refiere al origen de los artículos agrupados luego en las siete secciones del volumen. Todos ellos provienen de Variedades (en su mayoría) y Mundial, las revistas de tipo magazine en las que ha comenzado a colaborar semanalmente luego de su regreso de Europa. Esos ensayos breves, de pocas páginas, conforman el formato típico, la unidad mínima y habitual que adopta la escritura de Mariátegui hasta el final de sus días. Son textos eléctricos, plasmaciones de un estilo entrenado en los apremios de las salas de redacción de los periódicos en las que antes de su viaje a Europa el joven moqueguano ha encontrado, en ausencia de instancias de educación formal, un espacio crucial de formación. De allí que Mariátegui conceda que son artículos conformados por «impresiones, demasiado rápidas o demasiado fragmentarias».
Pero esa fisonomía inacabada y fulgurante no es privativa de los escritos de La escena contemporánea; antes bien, es característica del conjunto de la ensayística mariateguiana. Un tipo de escritura que, en el reverso de su falta de sistematicidad, se halla ritmado por iluminaciones y destellos penetrantes. De allí que en esa nota prologal Mariátegui ofrezca de inmediato una definición cardinal de su labor: detrás de su aparente impresionismo, los textos que conforman el libro «contienen los elementos primarios de un bosquejo o un ensayo de interpretación de esta época y sus tormentosos problemas». Todavía más, precisamente por su carácter acotado y fragmentario sus incisiones se prestan mejor a ese cometido fundamental:
Pienso que no es posible aprehender en una teoría el entero panorama del mundo contemporáneo. Que no es posible, sobre todo, fijar en una teoría su movimiento. Tenemos que explorarlo y conocerlo, episodio por episodio, faceta por faceta.
Si este breve texto de presentación de La escena contemporánea del que provienen todas esas citas es tan significativo (y al respecto es curiosa la relativa desatención que se le ha prestado), es porque, a la luz del grueso de la producción de madurez de Mariátegui, se le puede asignar retroactivamente un sentido programático. Estamos en el corazón de su método, en el momento en que cuaja un modo de trabajo con los materiales de la contemporaneidad que ya no habría de abandonarlo. ¿Pero de qué piezas está compuesto ese singular estilo intelectual? ¿Cuáles son sus procedimientos, cuáles sus conceptos claves?
A primera vista, el filón «periodístico» aludido por Mariátegui a la hora de graficar su mecánica de trabajo no parece conllevar misterios. Queda dicho que los diarios, a los que ingresa como ayudante de redacción a los 14 años, fungieron para él como un espacio pedagógico en más de un sentido. De un lado, fueron una instancia de aprendizajes múltiples, y un laboratorio de experimentación de distintos registros de escritura. De otro, propiciaron la afirmación en Mariátegui de una primera identidad pública como periodista (con apenas veintiún años fue uno de los principales impulsores del Círculo de Periodistas en Lima), e incentivaron una vocación por la cultura de las publicaciones impresas que a lo largo de su vida se traduciría en la creación y el fomento de una miríada de periódicos y revistas, una faceta que fue destacada por los estudiosos de su trayectoria. Pero si el autodidactismo forjado en redacciones de periódicos fue un rasgo frecuente para los escritores e intelectuales latinoamericanos de las décadas iniciales del siglo XX (sobre todo para la generación anterior de literatos modernistas), la formación de Mariátegui en el espacio de la prensa propició una relación de peculiar intensidad con las noticias y sucesos novedosos. Esa singularidad se evidenció en especial en lo relativo a las informaciones y cables internacionales, que desde algunas de sus primeras crónicas juveniles, a la sección «Lo que el cable no dice» que desarrolló sobre el final de su vida en el semanario Mundial, fueron un estímulo de primer orden para su escritura.
Mariátegui se ubicaba así plenamente al interior de la corriente que, en la perspectiva ofrecida por el investigador Víctor Goldgel en un incisivo libro, en América Latina desde inicios del siglo XIX colocó en un sitial expectante al valor de «lo nuevo», principalmente a través de los flujos culturales y políticos vehiculizados por la prensa. Contemplando esa perspectiva de larga duración, al creador de Amauta le tocó habitar el momento de apogeo del ciclo de mundialización comunicacional que, si hundía sus raíces en el siglo anterior, tuvo en los años de entreguerras su período de esplendor. De allí nacía su modernidad radical: de haber abrazado y pretendido extraer todas las consecuencias de ese momento cúlmine del ciclo de intensificación de las conexiones globales. Así lo manifestaba en otra de sus conferencias de la serie «Historia de la crisis mundial», en noviembre de 1923:
Las comunicaciones son el tejido nervioso de esta humanidad internacionalizada y solidaria. Una de las características de nuestra época es la rapidez, la velocidad con que se propagan las ideas, con que se transmite las corrientes del pensamiento y la cultura. Una idea nueva, brotada en Inglaterra, no es una idea inglesa, sino el tiempo necesario para que sea impresa. Una vez lanzada al espacio por el periódico esa idea, si traduce alguna verdad universal, puede transformase instantáneamente en una idea universal también. ¿Cuánto habría tardado Einstein en otro tiempo para ser popular en el mundo? En estos tiempos, la teoría de la relatividad, no obstante su complicación y su tecnicismo, ha dado la vuelta al mundo en poquísimos años. Todos estos hechos son otros tantos signos del internacionalismo y la solidaridad de la vida contemporánea.
De esa fisonomía que describía entusiastamente se desprendía que el internacionalismo que quería contagiar a los núcleos más activos de obreros, artistas e intelectuales no era «únicamente un ideal […sino] una realidad histórica». Si el método de Mariátegui era entonces en parte periodístico no se debía solamente a sus orígenes intelectuales en el espacio de la prensa, sino también al carácter estructurante de esa bullente trama comunicacional en la configuración misma de la contemporaneidad. Según señalaba ese mismo año en otra alocución pública, «el diario es un mensajero, vehículo, un agente infatigable de las ideas (…) [que] recoge la pulsación y el latido diarios de la humanidad».
Ahora bien, sobre esa avidez de Mariátegui germinada en su etapa juvenil de periodista por alimentarse de las novedades del mundo, se añadieron dos componentes fundamentales para su cosmovisión intelectual incorporados en su viaje europeo: su afición por las vanguardias estéticas, y su indeclinable espíritu revolucionario. Ambos impulsos, solapados entre sí, confluyeron en su ensayística de madurez en el privilegio epistemológico de lo nuevo. De las vanguardias, sobre las que recibe en Europa una verdadera educación sentimental cuyos efectos lo acompañan hasta el final de sus días (algunos de sus últimos ensayos de 1930 están dedicados a sopesar las estaciones recientes del movimiento surrealista), Mariátegui recibe el influjo de su permanente vocación por erosionar lo instuido, su continuo experimentalismo formal, y su inclinación a elaborar sobre materiales sociales y políticos desde ángulos heterodoxos. La fe socialista y revolucionaria que se afirma en su travesía europea dejará su sello en todos sus proyectos de madurez, y será un aditamento clave para su disposición escudriñar las tendencias y movimientos mundiales emergentes.
¿Y qué decir de la impronta «cinematográfica» del método de Mariátegui? Michelle Clayton ha reparado en los usos metafóricos del cine en la escritura mariateguiana, en primer término en relación a «la posibilidad de capturar un momento en movimiento». Como observamos anteriormente, Mariátegui hizo de su escritura breve y fragmentaria una máquina virtuosa de lectura de instantáneas, fotogramas recuperados como historias singulares destinadas al mismo tiempo a iluminar facetas de la trama compleja de la contemporaneidad. El ensamblaje habitual de sus ensayos breves en unidades más amplias como las que conforman las siete partes de La escena contemporánea, sumado al permanente reenvío de un ensayo a otro a través de referencias explícitas o tácitas, sugiere asimismo una forma de montaje. Pero además, las alusiones al cine de Mariátegui son, de acuerdo a Clayton, «cruciales para sus meditaciones sobre la circulación o la mediación en una época trastornada y crecientemente globalizada». En esta segunda deriva del término, lo cinematográfico está conectado a los imaginarios de la movilidad, tan presentes en nuestro autor tanto por prestarse a horizontes de futuridad a los que era tan afín, como por su capacidad de penetración en los rasgos constitutivos de la escena contemporánea. Recordemos al respecto que en un reportaje que brinda en 1923 en el que confesaba su devoción por viajar, Mariátegui se definía como «un hombre orgánicamente nómada, curioso e inquieto»; también, que algunos años después declara su intención de escribir una «apología del aventurero», un ensayo que no llega a elaborar pero cuyo perfil se adivina en la serie de estampas biográficas que desfilan en la larga saga «figuras y aspectos de la vida mundial», así como en otras zonas de su ensayística. Dos rasgos (el «nomadismo» de sus intereses, la microbiografía como recurso de conocimiento de los entresijos de la época) que se dejan apreciar en los ensayos que hilvanan el presente libro.
Pero en los segmentos que hemos citado de la nota prologal a La escena contemporánea, hay otros conceptos definitorios del laboratorio intelectual de Mariátegui. El primero es el de «interpretación», que aparece allí por primera vez en un lugar expectante. En otro conocido reportaje de 1926, Ángela Ramos le pregunta algo que despertaba curiosidad: «¿Cómo hace usted para vivir al corriente de la actualidad internacional y referírnosla sin engañarse y sin engañarnos?». La respuesta del interlocutor es tanto escueta como reveladora:
Trabajar, estudiar, meditar […] Recibo libros, revistas, periódicos de muchas partes, no tanto como quisiera. Pero el dato no es sino dato. Yo no me fío demasiado del dato. Lo empleo como material. Me esfuerzo por llegar a la interpretación.
Mariátegui partía entonces de esa pasión por estar al día que arrastraba desde su periodismo juvenil. «Lo que el cable no dice», el nombre de su sección en Mundial en las postrimerías de su vida, exhibe tanto las limitaciones y parcialidades de las partículas de información internacional provistas por los despachos noticiosos de los diarios, como también su indispensabilidad. Rumiar con mirada crítica lo que los cables ofrecían de modo sesgado era una tarea necesaria solo a partir de reconocerles su función provedora de lo que había llamado «la pulsación y el latido diarios de la humanidad». A esa fuente insustituible Mariátegui le había sumado la recepción por suscripción de un notable abanico de revistas culturales internacionales, cuyas novedades y pliegues seguía con una atención difícilmente detectable en otro intelectual de su tiempo, y que merecieron varios de sus enjundiosos ensayos. La revista cultural, ese tipo de artefacto que en el caso de Amauta cultivaría desde todos sus ensueños y con todos sus esmeros, pasó a ser desde su regreso de Europa otro de los insumos fundamentales para su pensamiento.
Sobre ese conjunto de materiales advenía la labor que Mariátegui condensó bajo la palabra interpretación. «Me he elevado del periodismo a la doctrina, al pensamiento», le deslizaría circunstancialmente en una carta a Eudocio Ravines. Y como en otras oportunidades, especificaría un poco más las implicancias de ese pasaje biográfico en radiografías de otras figuras, a través de las cuales hablaba también de sí mismo. Así, en uno de sus ensayos sobre el escritor norteamericano Waldo Frank:
En la formación de Frank, mi experiencia me ayuda a apreciar un elemento: su estación de periodista. El periodismo puede ser un saludable entrenamiento para el pensador y el artista […] Para un artista que sepa emanciparse de él a tiempo, el periodismo es un estadio y un laboratorio en el que desarrollará facultades críticas que, de otra suerte, permanecerían tal vez embotadas. El periodismo es una prueba de velocidad.
O en otro sobre Baldomero Sanín Cano:
El público distingue cada vez mejor las varias jerarquías de periodistas. Esta rectificación debe mucho, en el sector hispánico, a la obra de Sanín Cano, que ha contribuido poderosamente a elevar el comentario y la crítica periodísticos, con visible educación del público y en especial del que no llega al libro. Al período de apogeo del «cronista» […] ha seguido un periodo de apogeo del «ensayista». Lo que demuestra que al lector no le basta ya la sola anécdota.
Es posible concluir entonces que si La escena contemporánea es un eslabón clave en el itinerario de Mariátegui, es porque en sus «estudios» (como los llamaba en el aviso de 1924 aludido al comienzo) o en esos «elementos primarios» que se aventuraban en una «interpretación de esta época y sus tormentosos problemas» (como los presentaba en el prólogo), cristaliza en él el ensayista maduro. Un perfil que se había insinuado en las «Cartas de Italia» que enviaba desde Europa para el diario El Tiempo, pero que se afirma realmente en los textos elaborados desde su regreso al Perú reunidos en este libro. Interpretar, operación decisiva en la cuadrícula mariateguiana, será desde entonces arriesgar miradas originales sobre los datos disponibles; acometer los sucesos móviles del presente desde una cosmovisión singular, desde una filosofía; leer, en fin, en las encrucijadas y episodios puntuales en los que danzaba la historia reciente del mundo, los rasgos de la trama profunda de la contemporaneidad.
Pero en el referido prólogo, la noción de interpretación se presentaba acompañada de otro concepto crucial en la perspectiva intelectual de Mariátegui: el de «época». Un ejercicio sencillo de reconocimiento de palabras propio de las humanidades digitales, revelaría la presencia del término en decenas o quizás centenas de ocasiones en la suma de los escritos de nuestro autor. Y es que el horizonte epocal ocupa un lugar clave en la matriz heurística mariateguiana, que notablemente ha permanecido desatendido entre los estudiosos. Muchas veces se ha caracterizado a Mariátegui como un intelectual enraizado o situado, en el sentido de haber sido una figura altamente comprometida con los términos específicos de la situación que le tocaba habitar. Pero quisiera sugerir que ese enraizamiento tuvo menos que ver con una configuración del espacio que con una del tiempo. Contra lo que comúnmente se señala, para el prisma interpretativo mariateguiano las categorías temporales tienen mayor peso que las espaciales (sean la nación, América Latina, o cualquier territorio delimitado y estable). En «Dos concepciones de la vida», uno de sus ensayos breves más importantes —que Mariátegui ensambla en una serie mayor, «La emoción de nuestro tiempo», que a su vez se aprestaba a integrar en uno de los libros que tenía en preparación en el momento de su muerte, El alma matinal y otras estaciones del hombre de hoy—, escribe:
La guerra mundial no ha modificado ni fracturado únicamente la economía y la política de Occidente. Ha modificado o fracturado, también, su mentalidad y su espíritu. Las consecuencias económicas definidas y precisadas por John Maynard Keynes, no son más evidentes ni sensibles que las consecuencias espirituales y psicológicas […] Lo que diferencia a los hombres de esta época no es tan solo la doctrina, sino sobre todo, el sentimiento. Dos opuestas concepciones de la vida, una pre-bélica, otra post-bélica, impiden la inteligencia de hombres que, aparentemente, sirven al mismo interés histórico. He aquí el conflicto central de la crisis contemporánea.
Para Mariátegui, entonces, la Gran Guerra de 1914, y la Revolución Rusa subsiguiente, conformaban la frontera entre dos eras históricas (y al postular esa tesitura, anticipaba las periodizaciones coincidentes de historiadores de la modernidad y el siglo XX de la talla de Eric Hobsbawm). A la mentalidad «decadente y esteticista» previa a la contienda —detectable tanto en las capitales europeas como en la Lima aristocrática de su juventud—, le había sucedido el clima inconciliable de una «edad romántica, revolucionaria y quijotesca». De ese contraste, y de los desacoples de los elementos de dos periodos heterogéneos, se desprende esa presencia exuberante en Mariátegui de una semántica y una metaforología relativa al tiempo, a lo que emerge en la nueva era, y a lo que fenece de la vieja. De allí la recurrencia, junto a la noción de época, de términos o metáforas como el «alba» o «lo matinal», para aludir a aquello que está naciendo, y el «crepúsculo», «ocaso», o «tramonto» (otra huella de su estación italiana), para nominar lo que declina o periclita.
Pues bien, a esa situación singular que enmarca los contornos problemáticos en los que Mariátegui piensa y actúa, es a la que llama «época», o también «escena contemporánea». Lo propio de ella es que todo episodio que se vea atravesado por sus términos materiales, comunicacionales, culturales, filosóficos o políticos, y con independencia del lugar del mundo en el que acontezca, es un elemento interior a su configuración. O lo que es lo mismo: no hay exterioridad espacial o geográfica de los factores que la constituyen, ocurran ellos en la Rusia bolchevique, la Italia de Marinetti, la India de Gandhi, o la Universidad Popular de Lima. En la mirada de Mariátegui, ese mosaico de actores participa de la superficie común conformada a escala mundial por la época y sus tormentosos problemas.
Dentro de esa trama, hay otros dos conceptos, antitéticos a la vez que complementarios, que la definen y alimentan. De un lado, la crisis, que aunque tiene múltiples rostros es ante todo una crisis cultural. De otro, la revolución, que sobredetermina a los factores que habitan la época. «Yo participo de la opinión de los que creen que la humanidad vive un periodo revolucionario», había esgrimido Mariátegui al inicio de sus conferencias de 1923 en la Universidad Popular. Crisis y revolución son, en suma, las coordenadas epocales que proveen el trasfondo sobre el que opera la actividad interpretativa de Mariátegui.
Mariátegui global: una política contra el margen
¿Cómo leer hoy, a un siglo de su publicación, un libro como La escena contemporánea? En un primer nivel, un lector curioso puede encontrar atractivas algunas de las pequeñas historias o referencias de los ensayos, capaces de incitar averiguaciones o derivas ulteriores. Aún en su fragmentariedad, la ensayística mariateguiana se presta a ejercicios de exploración de los hechos y personajes que pintaron los álgidos años del mundo de entreguerras.
Pero como se ha argumentado aquí, la lectura de fragmentos que hace Mariátegui se eleva hacia composiciones más amplias, y conecta con tramas conceptuales de mayor poder de captación. El propio ejercicio de ensamblaje de los ensayos originales en cada uno de los capítulos puede leerse en esa clave, que además se proyectó luego hacia toda su producción madura. Como fue señalado, este libro representa en ese sentido una instancia de consolidación de un modo de trabajo que marcaría el sello de la labor intelectual de Mariátegui.
Desde ese ángulo de mayor espesor, resulta tentador ubicar a los capítulos que conforman el volumen en diálogo con tendencias de la historiografía contemporánea. De un lado, con algunos desarrollos recientes en la historia conceptual del siglo XX. Fascismo, marxismo, antisemitismo, socialismo, crisis de la democracia, revolución: muchas de las nociones empleadas por Mariátegui son, para decirlo con el gran historiador de los conceptos Reinhart Koselleck, tanto índice como factor, tanto condensación de experiencias sedimentadas como intervenciones creadoras o recreadoras sobre suelos categoriales constituidos. Una reconstrucción de la trayectoria secular de esos horizontes conceptuales tiene mucho que inspeccionar en este libro. De otro lado, todo el foco interpretativo de La escena contemporánea invita a considerar a Mariátegui como una suerte de historiador global avant la lettre. El libro extrema incluso una operación habitual en esa perspectiva historiográfica hoy en boga, al colocar todo episodio local en un contexto inmediatamente global. Las conexiones e hilos que enlazan los fragmentos estudiados con la escena mundial están, las más de las veces, antes postulados que efectivamente verificados, pero eso no obsta para que Mariátegui lea en cada episodio un síntoma o una expresión de la crisis o de la revolución, de la decadencia de una cultura o del alba de la que insurge a reemplazarla.
Claro que en este libro no todas las regiones del mundo reciben igual atención. Ya entre sus primeros lectores, incluso en algunos de los más elogiosos, se registró en sus páginas la ausencia de América Latina. Ciertamente, Mariátegui escribió ensayos sobre la mayoría de países del continente, y si se considera a La escena contemporánea como una obra que a su vez puede ensamblarse en la ensayística total de nuestro autor, esa carencia se ve al menos parcialmente salvada. Pero es verdad que este volumen merecía en sí mismo al menos un capítulo latinoamericano, por ejemplo sobre las luces y sombras de la Revolución Mexicana, una exploración que Mariátegui ya había comenzado a desarrollar en una serie que se prolongaría a lo largo toda la década.
De otro lado, La escena contemporánea es uno de los principales expedientes que le valieron a Mariátegui, entre sus contemporáneos y en la posteridad, que se le enrostre un exceso de «europeísmo». Esa asociación fue sin dudas una de las razones centrales por las que el libro permaneció en relativa penumbra, por momentos casi que escondido dentro de los estudios mariateguistas. En cierto sentido, es indudable que Mariátegui sentía una poderosa atracción por la cultura europea. No solo escribió en el prólogo a los Siete ensayos que le debía a Europa su «mejor aprendizaje», y que no habría chances de emancipación para el continente americano «sin la ciencia y el pensamiento europeos u occidentales»; en otras varias ocasiones, salió vehemente al cruce de quienes fomentaban el repliegue cultural y el recorte del diálogo con Europa, tachándolos de incurrir en una forma de «demagogia superamericanista».
Pero, al mismo tiempo, cabe decir que en este libro, y en el conjunto de la ensayística mariateguiana, por momentos a Europa le cupo encarnar una función mediadora y facilitadora de conexiones con otras regiones y culturas, una vía a un mundo que excedía y hasta por momentos provincializaba al viejo continente. La apertura a problemas de la Rusia soviética o, aún más, a la agitación revolucionaria del Oriente, tramitada a través de lenguas y recursos europeos, es una muestra de que la escena mundial representaba ya un prisma que en ocasiones podía poner en entredicho las jerarquías civilizatorias heredadas, incluida la propia centralidad de Europa.
Esa función mediadora se constata también en relación al Perú, cuyas realidades Mariátegui comienza a investigar, en una marcha que lo llevará a la publicación de los Siete ensayos, también por instigación de los estímulos provenientes de la escena contemporánea (su voluntad de socialismo, de recambio generacional, de vanguardia). Al cabo, según había aseverado en su ensayo «Lo nacional y lo exótico», «la mistificada realidad nacional no es sino un segmento, una parcela de la vasta realidad mundial». La desconexión de una nación de la escena internacional traía aparejada languidez y desertificación cultural. Mariátegui citaba como ejemplo el caso de España, que tras jugar un papel relevante en la modernidad temprana había devenido «un país bastante clausurado y doméstico». De allí que insistiera en señalar los incentivos que para el estudio de la realidad local había traído consigo el contacto con el clima de nueva palpitación mundial. Tal lo que postulaba en otro de sus ensayos programáticos, también de 1925:
En el haber de nuestra generación se puede y se debe ya anotar una virtud y un mérito: su creciente interés por el conocimiento de las cosas peruanas. El peruano de hoy se muestra más atento a la propia gente y a la propia historia que el peruano de ayer. Pero esto no es una consecuencia de que su espíritu se clausure o se confine más dentro de las fronteras. Es, precisamente, lo contrario. El Perú contemporáneo tiene más contacto con las ideas y las emociones mundiales. La voluntad de renovación que posee a la humanidad se ha apoderado, poco a poco, de sus hombres nuevos. Y de esa voluntad de renovación nace una urgente y difusa aspiración a entender la realidad peruana.
Por todo lo argumentado, una lectura renovada de La escena contemporánea engarza plenamente con el giro global en curso dentro del campo de investigaciones sobre Mariátegui. Al interior de los estudios latinoamericanos y del debate intelectual más amplio, puede verse además como un gesto retroactivo de rebeldía frente al síndrome de «condena del margen», esto es, el conjunto de condicionamientos y de supuestos que conllevan a que desde América Latina solo pueda hablarse o escribirse sobre América Latina (un fenómeno sobredeterminado tanto por las inequidades estructurales globales derivadas de la distribución desigual de recursos culturales, como por la auto-confirmación y hasta la celebración de esa posición marginal en algunos espacios de pensamiento del continente). Desde ese ángulo, y considerando la ubicuidad de la mirada de Mariátegui y su disposición a leer cualquier fenómeno lejano como parte de una conversación global, cabe pensar en una suerte de borramiento estratégico de las determinaciones que se derivarían de su localización en un único lugar.
Finalmente, el libro también admite una lectura conectada a las perplejidades de nuestro presente, asolado por una crisis con muchos puntos de contacto con la que se vivenciaba hace un siglo. La escena contemporánea exhibe la potencia política y heurística del internacionalismo como horizonte constitutivo de las culturas de izquierda. Y frente a un mundo que nuevamente se desbarranca, invita a desarrollar en América Latina un pensamiento crítico que, restituyendo una imprescindible perspectiva de clase, se involucre decididamente en los dilemas civilizatorios globales de la actualidad.


